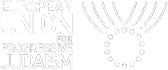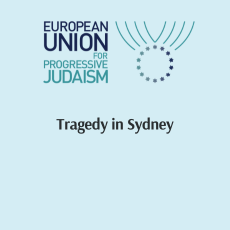Tol’dot – Español
Si es así, ¿por qué existo? El coraje de vivir en la multiplicidad
por Rabina Lea Mühlstein (traducción por Renata Steuer)
«Los hijos luchaban en su interior, y ella dijo: “Si es así, ¿por qué existo?” Y fue a consultar al Eterno. Y el Eterno le respondió: “Dos naciones hay en tu vientre; dos pueblos se separarán desde tus entrañas; un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor.”» (Gén. 25:22–23)
La pregunta de Rebeca atraviesa el texto con fuerza: «Si es así, ¿por qué existo?». Su cuerpo se convierte en el lugar de una contradicción divina. Dos naciones habitan en ella, dos futuros luchan dentro de su vientre. La imagen de la Torá suele leerse como una profecía de conflicto inevitable, pero también puede interpretarse —como enseña la teóloga judía feminista Judith Plaskow— como una revelación de la multiplicidad.
En su ensayo “Jewish Theology in Feminist Perspective” (“Teología judía desde una perspectiva feminista”), Plaskow escribe que la teología feminista “está enraizada en la experiencia de una forma de ser más amplia y rica, que busca expresarse dentro y en contra de los términos de la tradición”. A lo largo de su obra, Plaskow sostiene que la revelación no es un depósito fijo, sino una labor continua y comunitaria: una que crece al integrar voces antes silenciadas y sostener tensiones creativas. Así, el remolino de Rebeca no es una maldición, sino un llamado. Dentro de ella coexisten verdades en conflicto; ella encarna un pacto que contiene tensión.
Vista desde este ángulo, el embarazo de Rebeca se convierte en una metáfora teológica de la existencia judía en sociedades que exigen una lealtad única. Su pregunta, «Si es así, ¿por qué existo?», es el clamor de toda comunidad atrapada entre fe y nación, entre tradición y modernidad.
Ningún lugar encarnó esa lucha con más intensidad que Francia, cuna de la emancipación judía y, más tarde, de la conformidad institucionalizada. Cuando Napoleón convocó al Gran Sanedrín en 1807, buscaba integrar a los judíos como ciudadanos leales de Francia, obligándolos al mismo tiempo a redefinir su fe dentro de la lógica del Estado. La tarea del Sanedrín era responder doce preguntas que demostraran que el judaísmo era compatible con el Código Napoleón: ¿se casarían los judíos con no judíos? ¿Obedecerían la ley civil por encima de la halajá? ¿Servirían en el ejército?
Si bien las preguntas de Napoleón no fueron necesariamente formuladas con total buena fe, la comunidad judía aceptó de buen grado su proyecto, que pretendía reconciliar dos naciones dentro de un solo cuerpo: la República Francesa y el pueblo judío. Sin embargo, esa integración tuvo un precio: la pérdida de autonomía. De ese esfuerzo surgió el sistema de consistorio, una estructura centralizada destinada a controlar la vida religiosa judía bajo la supervisión del Estado.
Un siglo más tarde, el rabino Louis Germain Lévy (1866–1946), uno de los fundadores de la Union Libérale Israélite de Paris (ULIP) en 1907, se enfrentó a ese legado. Lévy, el erudito y respetado rabino de la sinagoga de la Rue Copernic, buscó afirmar tanto la identidad francesa como la independencia espiritual judía. Abrazó el universalismo de la República, pero resistió el monopolio del Consistorio. Como los gemelos de Rebeca, estos dos impulsos luchaban dentro del mismo cuerpo.
Los sermones y escritos de Lévy revelan su esfuerzo por interpretar el judaísmo como una fe moral y racional, compatible con los valores cívicos franceses, pero no reducible a ellos. Creía que la vitalidad del judaísmo requería libertad de pensamiento y una reforma ritual. La Union Libérale ofreció un hogar a los judíos que se sentían franceses en espíritu, pero que anhelaban un judaísmo abierto a la modernidad, la igualdad y la honestidad intelectual. En este sentido, Lévy materializó la visión de Plaskow de la revelación como diálogo: la tradición hablando de nuevo en el lenguaje de su tiempo.
Pero, como en el vientre de Rebeca, la relación entre las “ dos naciones” seguía siendo tensa. El Consistorio acusaba a los liberales de traición; los liberales acusaban al Consistorio de estancamiento. Ambos afirmaban portar la verdadera herencia. En Francia, como en el Génesis, la pregunta no era solo quién dominaría, sino cómo ambos podrían coexistir sin aniquilarse mutuamente.
La teología de Plaskow nos invita a leer esto no como una tragedia de división, sino como un signo de vida. Una fe que puede sostener verdades opuestas es una fe que aún está viva. La historia del judaísmo francés, al igual que la de Rebeca, no es el triunfo de uno sobre el otro; es el testimonio de que los deberes cívicos y los del pacto pueden convivir dentro de una misma identidad.
Hoy, las comunidades judías liberales francesas, organizadas bajo Judaïsme En Mouvement y La Fédération du Judaïsme Libéral, se erigen como un puente entre la tradición y la modernidad, entre la singularidad judía y la ética universal. Su compromiso con la igualdad de género, el diálogo interreligioso y los valores republicanos refleja una identidad que se niega a ser única y excluyente.
La historia de Tol’dot nos invita a preguntarnos qué hacemos con las tensiones que viven dentro de nosotros. ¿Las vemos como amenazas a la unidad o como signos de un pacto vivo? En la lucha de Rebeca y en la negociación de Francia entre fe y ciudadanía, vislumbramos que el remolino no es un defecto: es un rasgo de vitalidad.
Vivir como judíos liberales es abrazar esta complejidad: saber que la fe, la identidad y el sentido de pertenencia siempre tirarán en más de una dirección. Nuestra tarea no es resolver esas tensiones, sino habitarlas con integridad. Como Rebeca y los pioneros del judaísmo liberal francés, afirmamos que la bendición divina se encuentra en el coraje de vivir con verdad en medio de la multiplicidad.